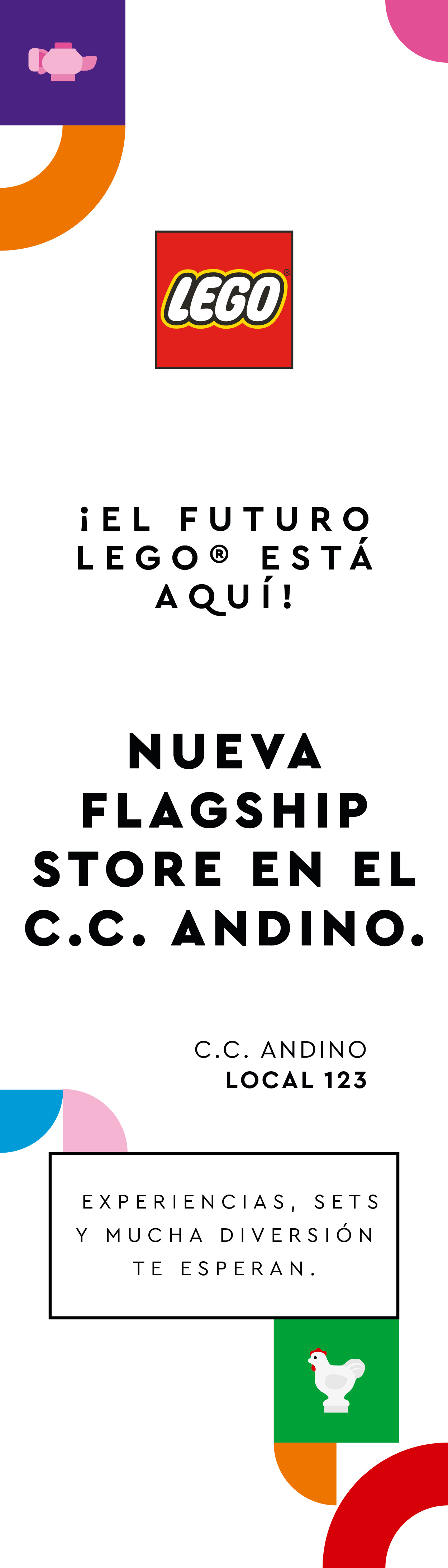En el contexto urbano colombiano, la venta ambulante se presenta como un fenómeno que convive con el comercio organizado, pero también como un elemento que plantea tensiones importantes para el desarrollo de los centros comerciales y la formalización del retail. Según datos del más reciente Censo Económico Nacional Urbano 2024 del DANE (CENU 2024), dentro del panorama urbano uno de los capítulos más reveladores es el de la denominada “economía popular”: se identificaron 219.042 unidades de venta en calle, es decir, casi el 11 % de todas las unidades de negocio urbanas, lo cual equivale a que de cada diez negocios uno es ambulante.

Desde la perspectiva del retail y los centros comerciales, esta proporción cobra relevancia porque significa que el comercio informal no es marginal: ocupa un espacio considerable, moviliza recursos, clientela y mercancías, y compite directa o indirectamente con los formatos más estructurados.
El impacto de la venta ambulante sobre el comercio organizado se manifiesta en varios frentes. En primer lugar, genera una competencia de precios muy agresiva: los vendedores ambulantes suelen operar con costos mínimos de infraestructura, formalidad, impuestos y arrendamientos, lo que les permite ofrecer precios mucho más bajos que los de los locales establecidos en centros comerciales. Esto erosiona los márgenes de ganancia de los comercios formales, obliga a aplicar descuentos permanentes y reduce la capacidad de inversión en mejoras de servicio, infraestructura o experiencia de compra.
En segundo lugar, la venta ambulante afecta la percepción de valor de los espacios comerciales organizados. En zonas donde el espacio público se ve invadido por ventas informales, el consumidor puede asociar el entorno con desorden, inseguridad o deterioro urbano, y optar por no ingresar a los centros comerciales cercanos.
Esta pérdida de atractivo incide directamente en el tráfico de visitantes, un factor clave para el éxito del retail. Además, la invasión del espacio público por vendedores ambulantes dificulta la movilidad, el acceso peatonal y vehicular, y genera conflictos con la logística de distribución de los comercios establecidos.
Otro impacto negativo es el desequilibrio competitivo. Los comerciantes formales deben cumplir con obligaciones tributarias, estándares de calidad, normativas laborales y controles sanitarios, mientras los vendedores informales operan sin estos costos regulatorios. Esta diferencia genera una competencia desleal que distorsiona los precios y desincentiva la formalización. En muchos casos, parte de la mercancía que circula en la venta callejera proviene de contrabando o evasión fiscal, afectando la competitividad del comercio formal y reduciendo la recaudación estatal.
No obstante, detrás de esta realidad económica hay un componente social que no puede ser ignorado. La venta ambulante es, para muchos colombianos, una alternativa de supervivencia ante la falta de empleo formal, la migración desde zonas rurales o el bajo acceso a educación y crédito. En ese sentido, el comercio informal actúa como una red de contención frente a la precariedad laboral y las crisis económicas. En tiempos de desaceleración o de altos costos de vida, la calle se convierte en una plataforma inmediata de ingresos para miles de familias que, de otro modo, quedarían sin sustento.
Esto plantea un dilema profundo: mientras el comercio organizado exige reglas, formalidad y equilibrio competitivo, el país enfrenta una estructura social que empuja a gran parte de su población hacia la economía informal. Por ello, más que un problema aislado, la venta ambulante refleja la fragilidad del mercado laboral colombiano y la ausencia de políticas efectivas de formalización gradual.

Dos casos emblemáticos ilustran esta compleja relación entre la informalidad y el comercio organizado. El primero es el Centro Comercial El GranSan, ubicado en el sector de San Victorino, Bogotá. Surgido en la década de los noventa, el GranSan fue concebido como una alternativa para canalizar el comercio informal mayorista que dominaba la zona. Su creación ofreció a los vendedores ambulantes una oportunidad de formalización mediante la adquisición o arrendamiento de locales. Con el tiempo, este modelo permitió organizar el comercio mayorista de moda y confecciones, generar inversión, y consolidar un punto neurálgico para el comercio popular formalizado. Sin embargo, su consolidación también dejó fuera a muchos vendedores que no lograron asumir los costos de ingreso, generando nuevas brechas entre la formalidad y la calle.
El segundo caso es el de El Hueco, en Medellín, un ecosistema comercial que nació en los años setenta a partir de la ocupación de bodegas abandonadas por parte de vendedores ambulantes. Lo que comenzó como un mercado improvisado se transformó en una red de miles de locales que hoy movilizan millones de pesos al día. A pesar de su magnitud y dinamismo, El Hueco sigue siendo un espacio de economía híbrida: mezcla de comercio informal y formal, con una débil presencia de regulación. Este modelo ha impulsado la economía local y generado empleo, pero también ha sido cuestionado por prácticas de evasión fiscal y contrabando que afectan la competencia con el comercio organizado.

Ambos ejemplos demuestran que, aunque la venta ambulante y la informalidad pueden convertirse en motores de dinamismo económico, también representan un desafío estructural para el desarrollo del retail moderno. Espacios como El GranSan o El Hueco muestran que la transición de la calle a la formalidad no es imposible, pero exige acompañamiento, regulación flexible y voluntad empresarial. Sin políticas que faciliten esta integración, la economía popular seguirá creciendo a expensas del comercio formal, perpetuando la brecha entre ambos mundos.
Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “Lla venta ambulante tiene un impacto negativo evidente sobre el comercio organizado: genera competencia desleal, afecta la percepción del entorno urbano y reduce la rentabilidad del retail formal. Sin embargo, dada la situación económica del país, también se ha convertido en una alternativa inevitable para miles de familias que encuentran en la calle su única fuente de sustento”.
“El reto está en diseñar modelos de convivencia económica que no destruyan el comercio formal, pero tampoco excluyan a quienes dependen de la informalidad para sobrevivir. Integrar, y no eliminar, será la clave para construir ciudades más equilibradas, con un comercio más justo, humano y sostenible”. Señalo Vargas Brand.
Fuente: Mall & Retail.